“De un modo egoísta querría no haberlo leído”
(Thomas Stearns Eliot, sobre el Ulises)
- Portada 1ª edición
- James Joyce
- Shakespeare &… actual
La primera vez que oí hablar del Ulises, la novela de James Joyce, fue hacia 1971, en casa de Leopoldo Bustillo, vecino intelectual de mi amigo, el pintor y diseñador, Helios Pandiella. Ambos vivíamos en La Felguera (Asturias), industriosa zona que dio por los años 60 y 70 algunos nombres interesantes en el ámbito de la poesía, el teatro, la literatura, la pintura, la música y la política. Yo iba asiduamente a pasar la tarde a casa de mi amigo y allí manteníamos largas charlas sobre todo lo que podíamos abarcar –lo que debido a nuestra entusiasta juventud lectora solía abarcar todo lo humano, y hasta lo divino–, y mientras él pintaba yo, cuando no hablaba, leía. Los padres de Helios eran dos personas que me trataban a cuerpo de rey. Ella, Coloma, mujer amabilísima y cariñosa, procuraba que estuviéramos bien alimentados, y nos llevaba al estudio unos humeantes chocolates a la taza que nos daban energía para abordar nuevos temas de conversación. Él, Alcibíades, socialista histórico, políglota y uno de los fundadores de la asociación para la difusión del esperanto en Asturias, era un hombre bueno que sobrevivía a la gris realidad diaria con gran ironía y humor inteligente que lo hacían entrañable.
Un día, Helios me dijo que tenía que conocer a su vecino, Leopoldo Bustillo, un hombre culto que tenía una gran biblioteca. Mi amigo, que a pesar de ser tan joven, era un hombre educado a lo brithis, concertó una visita para conocernos y charlar de libros, y a la semana siguiente nos presentamos en su casa los dos jóvenes letraheridos. Tras sentarnos en unos sillones de orejas tapizados coquetamente, nos invitó a café y nos mostró su biblioteca de la que se sentía, con razón, muy orgulloso. Era la primera vez que yo entraba en un santuario semejante, acostumbrado a vivir rodeado de chimeneas, de altos hornos, de ferrocarriles y de castilletes de carbón. No recuerdo ni una sola palabra de la conversación que mantuvimos. Sí recuerdo, en cambio, la amabilidad del anfitrión, y el silencio y la pulcritud de la casa –Bustillo era soltero y por lo visto muy ordenado–, y antes de irnos nos preguntó si habíamos leído el Ulises. Al ver nuestras caras de asombro sacó un volumen de más de 800 páginas, publicado en 1945 por la editorial Santiago Rueda de Buenos Aires, me lo dio y me dijo: “Tienes que leer este libro. Es algo diferente a todo lo que hayas leído. Llévatelo; ya me lo devolverás. Pero cuídalo mucho; es muy importante para mí”.
- Castillete de una mina
- El gran Helios Pandiella
- Torre de refrigeración
La vida de James Joyce estuvo plagada de vicisitudes. Nunca comulgó con lo establecido en su Dublín natal, tan católico y nacionalista. Sufrió cambios de domicilio en distintas ciudades, estando casado y con dos hijos. Su obra sufrió todo tipo de críticas adversas y hasta de censura. Su delicada salud y su propensión al alcohol le hicieron mermar su vista y hasta perder un ojo, y su economía familiar siempre fue muy precaria. Aun así, tuvo la fortuna de contar con benefactores como su hermano Stanislaus; Harriet Shaw Weaver, feminista, sufragista, activista política y editora de la revista The Egoist (en la que publicaba T.S. Eliot), y por supuesto a la librera Sylvia Beach.
Joyce se instala en París en 1920 gracias al consejo de Ezra Pound. Coincide allí con multitud de norteamericanos, Hemingway, Faulkner, Scott Fitzgerald…, cuya capitana era Gertrude Stein, y con la más importante concentración intelectual en el periodo de entreguerras: Picasso, Ford Madox Ford, Valery Larbaud, Ezra Pound, Dalí, Buñuel, Man Ray… Un París en el que se vive en la calle y en donde Saint Germain-de-Prés hierve entre propuestas filosóficas, poemas y vino blanco, en dos lugares que han quedado como emblema de la intelectualidad: el Café de Flore y Les Deux Magots.
Apenas llegó Joyce a París conoció a la que sería una de sus mecenas, Sylvia Beach, joven americana que había abierto una librería de lengua inglesa llamada Shakespeare & Co., junto a su amiga Adrienne Monnier, en el número 12 de la rue de L´Odeon. Joyce cargaba con varios problemas a su espalda, el menor de los cuales no era la censura sufrida por sus libros anteriores. La intrépida y generosa librera fue su mayor propagandista buscándole inmediatamente el favor de la crítica francesa. Le dio a leer el Retrato del artista adolescente a Valéry Larbaud, escritor abierto a nuevas fórmulas literarias, que quedó impresionado. Larbaud quiso conocer al autor y Sylvia organizó una fiesta navideña en la que el francés le pidió a Joyce los capítulos de Ulises que habían aparecido en la revista The Egoist, gracias a Harriet Shaw Weaver, quien continuó ayudando a Joyce toda su vida. En cuanto Larbaud llegó a casa los abordó con premura y le escribió a Sylvia Beach el siguiente mensaje: “Estoy leyendo Ulises. En realidad no puedo leer otra cosa, no puedo ni pensar en otra cosa”. Cuando una semana después terminó la lectura, volvió a escribir: “Estoy loco, delirante por Ulises. Desde que leí a Whitman, a mis 18 años, ningún libro me ha entusiasmado tanto… ¡Es prodigioso! Tan grande como Rabelais: el señor Bloom es inmortal como Falstaff”. Y empezó a traducir unos fragmentos para la Nouvelle Revue Française.
- Valéry Larbaud
- Joyce y Sylvia en la librería
- Gertrude Stein
Mientras tanto, en Nueva York, aquellos capítulos habían generado una condena judicial, por lo que Sylvia Beach, con todas las dificultades inherentes a la confección del libro, es decir, su exigencia tipográfica, su meticulosidad con el lenguaje, el trabajo que aún le quedaba a Joyce para terminar de escribir, decidió publicarlo. Para ello buscó suscriptores. Sylvia calculó que para una primera edición de lujo necesitaría al menos mil suscriptores y en la lista incluyó nombres tan variopintos como los de Winston Churchill y George Bernard Shaw; éste, tras contestar elogiando la empresa editorial, decía: ”Pero no conoce usted lo que es un irlandés, y de edad, si cree que está dispuesto a pagar 150 francos por un libro”.
La verdadera odisea del libro comenzaba entonces para Sylvia Beach porque Joyce pedía seis juegos de pruebas en los que hacía añadidos y correcciones que a menudo extraviaba y enredaba, entre otras cosas porque cada vez tenía menos vista; trabajaba en los capítulos finales mientras corregía pruebas de los primeros, y para colmo, el impresor de Sylvia estaba en Dijon y Joyce se empeñaba en tener el libro listo para su cuarenta cumpleaños, lo que se pudo cumplir gracias al maquinista del tren Dijon-París que se lo llevó en mano.
Para el color de la portada se eligió el azul que, con la tipografía blanca, representaba para Joyce el mar y la espuma griegos, además de la bandera. Las reediciones del libro se suceden pero de los 2.000 ejemplares de la segunda se envían 500 a Nueva York, y son todos quemados. De la tercera edición se tiran 500 ejemplares y se mandan a Inglaterra, pero en la aduana los confiscan todos, menos uno.
Ulises es hoy una pieza fundamental en la historia literaria. Uno de los libros más reconocidos y estudiados, aunque también sea el menos leído por su dificultad, no solo en su propio idioma sino, y sobre todo, en las traducciones. Yo tengo los dos tomos de la primera edición, traducida por J.M. Valverde, en la editorial Lumen, del año 1976, de la que la sale esta información. “Ulises, escribió José María Valverde, sería formalmente el descubrimiento de una nueva forma literaria –equivalente a la concepción de la relatividad en física–: muerta la novela en manos (¿o “a manos”?) de Flaubert y Henry James había hallado un modo de controlar, de ordenar, de dar forma y significación al inmenso panorama de futilidad y anarquía que es la historia contemporánea”.

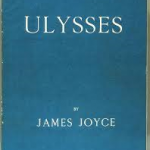










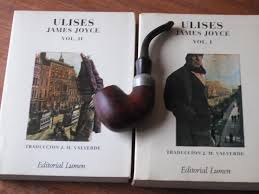

Sr Munarriz :
Le escribo desde Venezuela, muy agradecido por su articulo «La Odisea del ULISES»
Soy lector recurrente y consetudinario de Joyce del cual aprendo siempre cosas nuevas cada vez que lo leo,Gracias, de nuevo
Hector E Rodriguez V