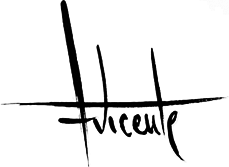Para Leopoldo Sánchez Torre, poeta y profesor -como era habitual en los maestros de la generación del 27- (reciente vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo) y amigo recuperado, a quien pedí el poema de Panero -tal vez en uno de los libros donados por mí al Aula de la Metáforas, que él dirige- . El envío del poema lo acompañó Leopoldo con esta nota: «Es curioso: yo andaba estos días leyendo Adiós, Hemingway, de Leonardo Padura, releyendo algún relato del Papa Hem a rebufo de la lectura del cubano, y tú también doblando estas campanas. Hay que ver».
“Hemingway y las guerras”, así tituló Mario Vargas Llosa su “Piedra de toque” del domingo pasado en El País. Un exposición sobre el autor de Fiesta en la Morgan Library de Nueva York le sirvió al Nobel de 2010 para contarnos cosas jugosas de sus lecturas del Nobel de 1954. Esta ilustración de Fernando Vicente, que merecería ser portada del New Yorker, ocupaba el centro de una página impecable.
Ernest Hemingway, que tenía un ego que no le cabía en Finca Vigía, su casa de La Habana, dijo en su discurso de Estocolmo que “ningún escritor que conoce los grandes escritores que no recibieron el Premio puede aceptarlo a no ser con humildad”. Y en este caso él lo demostró con su admiración a Pío Baroja, a quien visitó en su lecho de muerte. Lo cuenta Julio Caro en Los Baroja (editorial Caro Raggio. Madrid, 1997):
«Hemingway se presentó con Castillo Puche y con un fotógrafo. La combinación no me hizo gracia, la verdad. Le pasé al cuarto y estuvo un rato. El fotógrafo sacó la imagen del escritor norteamericano sentado junto a mi tío en la cama, con su gorro blanco, sin expresión. Esta imagen ha corrido mucho, mi tío no se enteró de la visita, como tampoco de que Hemingway dejó una botella de whisky y una labor de punto. Yo apenas hablé con él, ni con Castillo Puche. Las anécdotas entonces no solo no me interesaban, sin que me molestaban. Entonces mi preocupación fundamental era que se dejara morir a mi tío tranquilamente». (página 512).

Madrid, octubre de 1956. Ernest Hemingway le dedica a Baroja un libro:“A usted, don Pío, que tanto nos enseñó a los jóvenes que queríamos ser escritores”.
Efectivamente el Nobel se presentó con Castillo Puche -cuenta http://neorrabioso.blogspot.com basándose en el libro del escritor murciano (Hemingway, entre la vida y la muerte. Destino, 1968),- que ya había tenido algún roce con el sobrino de don Pío, y con un fotógrafo. La combinación no le hizo gracia. Les pasó a la habitación y permanecieron allí un rato. El reportero gráfico sacó la célebre imagen del grandullón estadounidense sentado junto a un patético Baroja, con su gorro blanco. Dicha fotografía ha corrido, y con ella una anécdota. Don Pío no se enteró de la visita, como tampoco de que el autor de El viejo y el mar dejó un ejemplar de Adiós a las armas, una botella de whisky, un jersey y calcetines. “¡Caramba! ¿Qué hace ese tío aquí?”, espetó don Pío al enterarse de que Hemingway acababa de traspasar el umbral de su casa. Era el afamado escritor “siempre rodeado de putas y dólares”. Traje y corbata sustituían a sus camisas y pantalones informales. Esa tarde de octubre ambos escritores intercambiaron unas cuantas frases. “Le había repetido a Ernesto que su Nobel le correspondía a Baroja. Así que Hemingway comenzó diciendo que Unamuno, Azorín, Machado y el propio Pío merecían más el galardón”, recuerda Castillo Puche. Baroja se enfurruñó porque algunos de esos nombres no eran de su agrado y le dijo: “¡Bueno, ya basta! Como siga así vamos a tocar a muy poco”.
Vargas Llosa recuerda el final de Hemingway: «… ya sin ilusiones ni memoria, cuando se voló la cabeza de un tiro de fusil en Idaho, a sus 62 años”, lo que me trajo a la memoria este poema de Juan Luis Panero, cuya lectura me descubrió mi querido amigo y gran poeta, Alberto Vega, que tanto me impresionó entonces.
NOTICIAS DE LA MUERTE EN UN PERIÓDICO
(Ernest Hemingway)
El viejo cazador cantaba
una canción alegre
—recuerdo de su pasada juventud—
mientras armaba el rifle.
Frente a frente, inmóvil,
un león le miraba. Impasible
observaba sus controlados movimientos.
El viejo cazador siguió cantando
mientras las balas iban entrando en la recámara.
Un segundo, tal vez culpa de la canción,
recordó su juventud, su vida,
como una vaharada de pólvora y alcohol.
Montó con lentitud el arma y apuntó con cuidado,
sus dedos, firme y delicadamente, casi un arte, apretaron el gatillo, —el león seguía quieto, delante, contemplándole—
sonaron dos disparos en el amanecer.
Astillas de hueso, pelo y piel, saltados dientes, pequeños fragmentos del cerebro, gotas de sangre,
se esparcieron por el amplio espacio.
Al día siguiente, todos los periódicos del mundo anunciaron con grandes titulares la muerte de un león.
Este poema está publicado en Juegos para aplazar la muerte. Sevilla, Renacimiento, 1984, libro en el que Juan Luis Panero recopila los anteriores: