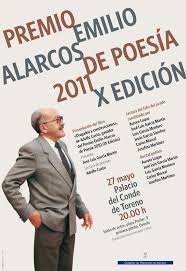Lo he contado en más de una ocasión. Con Emilio Alarcos Llorach tuve una relación de mucha cordialidad, claro que con él no podía ser de otra manera porque su temperamento cordial y afable y su bonhomía lo propiciaban. Josefina Martínez, su mujer, siempre contribuyó a ello, y con Ángel González y Susana Rivera pasamos momentos inefables en el Restaurante Casa Conrado, en Oviedo. Alarcos siempre dijo sí a todo lo que le propuse: presentaciones de libros, participación en mesas redondas o conferencias, prólogos o epílogos. Mi agradecimiento, por tanto, es infinito, por eso lo recuerdo ahora con esta entrevista que le hice en su casa, hacia 1993, y que me publicó La Nueva España. Su carácter irreverente está patente desde el titular de esta charla que él convirtió en una fiesta.
Entrevista a Emilio Alarcos Llorach, miembro de la Real Academia:
«LO MEJOR DEL SIGLO DE ORO ES SHAKESPEARE»
«El primer libro importante que leíamos, y por obligación, era el Quijote«. Emilio Alarcos habla en plural al referirse a las lecturas que compartía con los de su generación. Después, cuando su memoria se va acercando más al presente utiliza la primera persona del singular: «En el Ateneo de Madrid», dice, «uno leía de todo, hasta El capital, de Marx, que por cierto no había quién se lo leyese». Su humor es inagotable, y durante el tiempo que dura la conversión, el profesor Alarcos va dejando caer con inteligencia una suave e insistente ironía; es capaz de manejar la charla entre bromas y veras y uno, al salir de su casa, se lleva la impresión de haber recorrido un itinerario vital largo y complejo, pero que, acompañado de la cordialidad sin límites de don Emilio, parece un corto paseo en primavera.
De niño leyó, como todos los niños, tebeos. En el colegio, la lectura más antigua que recuerda es Ivanhoe, de Walter Scott, pero, realmente, las lecturas que podríamos considerar más «serias» comienzan más tarde, durante el bachillerato. Tuvo la suerte de encontrarse con la importante biblioteca de su padre y uno de los primeros libros de aquellos años fue el Quijote de Avellaneda. «Lo llevaba al instituto», recuerda sonriendo, «para leerles los pasajes escabrosos a los amigos, porque es más escabroso que el de Cervantes».
- Ángel y Emilio
- Con Pepe Caballero
- Con Carlos Bousoño
De su Valladolid natal recuerda las aburridas clases de Ciencias Naturales, «teníamos un profesor que nunca nos suspendía y nunca preguntaba la lección; sacaba a unos cuantos y les hacía leer unos párrafos del libro y preguntaba: «¿Cuál es la palabra esencial?», y a base de eso, él hablaba. «De modo que nos turnábamos para que siempre hubiese alguien en clase y nos íbamos a remar al Pisuerga, nos subíamos a una barca y mientras uno de los amigos leía, otro se encargaba de remar». «Otro de los recuerdos es el de estar leyendo El malvado Carabel, de Wenceslao Fernández Flórez, cuando llegaron las Brigadas italianas a Valladolid, en febrero del 37″. Ese recuerdo está inseparablemente unido a la suspensión de las clases y a la figura de Tovar, «que sabía lenguas», encaramado a la estatua de Colón, «vestido, naturalmente, de falangista, y arengándoles en italiano». A partir de ahí, el adolescente Alarcos se va depurando y leyendo muchas obras, «unas por obligación -que terminan por gustarte- y otras por devoción».
Su padre va comprando los libros que se publican de los poetas de la Generación del 27 y él los lee con 14 o 15 años. En su casa encuentra primeras ediciones de Dámaso Alonso y Gerardo Diego, que además eran amigos de su padre. «Con esa edad me aficioné a las lecturas poéticas». Lorca, Alberti, Salinas y Guillén, y entre tantos volúmenes le pregunto si se clasificaban, pero en aquella casa nadie tenía espíritu bibliotecario: «No, no era una biblioteca ordenada, donde uno sabe dónde está todo, era un poco como los Alarcos: indisciplinados». Ahora también le pasa a él con la suya: «El año pasado necesité a Gracián y no lo encontré, así que terminé comprándome otro».
Con 17 años recuerda que los que le tuvieron más ocupado fueron los del 98, «especialmente Unamuno que nos presentaba esos problemas de la muerte». Algo después, hacia el año 40 lee a Miguel Hernández, «fundamentalmente El rayo que no cesa. Vicente Aleixandre nunca me llegó a interesar del todo; era demasiado deslumbrante y rimbombante». A través del suplemento poético Albor, de un diario de Pamplona en el que habían publicado poemas a su amigo Manuel Alonso Alcalde, leyó por primera vez a un poeta que firmaba Blas de Otero, que le envió parte de lo que sería Pido la paz y la palabra. «Luego le mandé el trabajo, le gustó y tuve la ocasión de conocerle aquí, en Oviedo, en 1956, invitado por el SEU a dar un recital. Estaba lleno de estudiantes. Por allí estábamos el profesor Martínez Cachero y algún otro, pero los catedráticos se asomaron para ver lo que pasaba y se largaron. A los pocos días salió un artículo en La Nueva España con este titular. «Lo que no se ha dicho de Blas de Otero»; leído ahora se le ponen a uno los pelos de punta, era espantoso».
Si uno le pregunta a Emilio Alarcos por los libros que ha leído se da cuenta de que uno es un ingenuo y de que tendría que haber hilado más fino, haber intentado reducir sus recuerdos a media docena de autores, a lo sumo, pero luego se da uno cuenta de que todo eso no importa porque el placer de escucharle se triplica y uno se siente acunado por la profundidad de su voz y por su inmensa sabiduría, que es más sabia, si cabe, porque Alarcos no alardea de ello. Le digo que me defina a Baroja con una frase, y dice: «El único del 98 que no se disfrazaba de nada». Y habla de Baroja, de su sencillez y rotundidad. «Decía siempre lo que le daba la gana y no se casaba con nadie, la prueba de ello es que se quedó soltero».
¿Y el teatro español del siglo de Oro?, le pregunto al profesor. «Ahora que no nos oye nadie», dice bajando la voz, «se le cae a uno de las manos; no sé si me van a reñir los clasicistas pero, en mi opinión, lo mejor del siglo de Oro es Shakespeare…, después, pues sí, Calderón, Lope, pero no tienen la consistencia de Shakespeare». Pido que me haga un repaso por los grandes autores y sus obras, que de una manera tópica, rescate algunas con las que se quedaría para siempre, y empieza por Cervantes, para seguir con Goethe y su Fausto, Rabelais, Dostoieski, el Ulises de Joyce, los poetas franceses hasta Valery…, ¿y del siglo XIX español?: «Galdós es un mundo aparte. La capacidad de creación y de resurrección de una vida social como la de ese siglo está en los Episodios nacionales; leyéndolos, tiene uno una idea más clara de lo que fue la intrahistoria de la España del XIX que leyendo cualquier manual». De La Regenta piensa que está más construida que cualquier novela de Galdós, «a pesar de que la escribió mandándola a trozos a la editorial», dice, y tocándose la frente con el dedo índice, añade: «Pero es que la tenía aquí, en el culo, como decía aquel alemán».
- Sus poemas en Luna…
- Siempre sonriente
Al día siguiente de su fallecimiento escribí este artículo en la sección de Cultura de El Mundo, que mi jefe en «La Esfera» y mi amigo desde entonces, Juan Carlos Laviana, me ha mandado.
Adiós a todo aquello
A Emilio Alarcos le llamábamos don Emilio aunque sin distancia, porque a don Emilio le hablamos siempre con el cariño con el que él nos trataba. Don Emilio fue una persona combativa, no sólo en su oficio de lingüista y de crítico literario, sino también en su postura civil.
Hace muchos años participó en una lectura poética de Blas de Otero cuando los adictos al régimen se rasgaban las vestiduras por hablar en público de semejante rojo. Escribió los mejores libros sobre él y sobre otros poetas, y nos descubrió a Angel González, con quien le unió una larga amistad.
Él mismo fue un poeta silencioso y satírico que en noches de alegría recitaba sus versos con voz ronquísima y armónica, o imitaba a Oliver Hardy y Stan Laurel (el gordo y el flaco), de los que tanto sabía, y participaba en conferencias o presentaciones de libros siempre que se le pedía. En diciembre tuve la suerte de estar con él de nuevo, sin imaginar que sería el ensayo de una despedida. Decirle adiós es recibir un duro golpe vallejiano, al que también nos enseñó a leer.